Allí, como siempre, en mitad de la arista, se encontraba el bloque de piedra semienterrado en la nieve y rodeado por múltiples cintas y trozos de cuerda que otros montañeros habían ido dejando a su paso. Fernando elevó la mirada oteando el horizonte. Hacia el este, el Pico del Veleta recibía las primeras luces del día. El mes de febrero había sido generoso y la Sierra lucía un blanco inmaculado tras las últimas nevadas. La mañana era fría, pero un cielo azul auguraba una jornada magnífica. El débil viento, que comenzó a soplar antes del amanecer, iba remitiendo con los primeros rayos de sol que empezaban a calentar la Sierra y a los tres montañeros, que se disponían a rapelar desde el bloque de piedra para continuar el recorrido por la arista.
Justo cuando terminaba de enroscar el último mosquetón de la reunión y se preparaba para desplegar la cuerda, Fernando se preguntó en cuantas ocasiones había repetido ese mismo gesto en aquel lugar. No eran excesivas, pero sí las suficientes como para haber perdido la cuenta. Con la cuerda en la mano, distraído en el revoloteo de un acentor alpino que se había acercado a los montañeros, recordó con nostalgia aquella primera vez que, junto a su hermano Tomás, ascendió por la Arista del Cartujo.
Hacía ya algunos años, quizá demasiados, dijo para sí Fernando. Las cosas habían cambiado desde entonces. Unas para bien, y otras, por desgracia, para mal…
***
Tomás y Fernando, a la hora convenida, esperaban a los dos compañeros en la gasolinera de la antigua carretera de la Sierra. Todavía era noche cerrada y aquella de enero especialmente fría. A los pies de los hermanos montañeros, descansaban las mochilas que años atrás, en la época universitaria, sus padres les habían regalado en unas de las numerosas visitas al piso de estudiantes de Granada. Con ellas habían ascendido montañas y vivido aventuras inolvidables, pero la que estaban iniciando esa noche tenía un tinte muy especial. Fernando observó con detenimiento el piolet de su hermano colocado en la mochila. Tomás se percató y cruzó con él una mirada con unos ojos azules llenos de ilusión. Ambos se sonrieron con complicidad. Piolet y crampones, esa era la gran revolución personal que iban a vivir en pocas horas, pensó Fernando.
Minutos después de las cuatro de la mañana, los faros de un coche que entraba por la gasolinera deslumbraron a Fernando y Tomás con sendas ráfagas. Las puertas delanteras del vehículo, ya detenido, se abrieron. Tomás salió al encuentro de sus compañeros, los saludó efusivamente y acto seguido presentó a Fernando que se había acercado al grupo. A Carlos y a Miguel los había conocido Tomás en el club de montaña de la ciudad de Granada donde se había inscrito meses antes.
Miguel echó un último vistazo al maletero del coche lleno de mochilas y lo cerró al segundo portazo. En el interior del vehículo accionó la llave de contacto. El coche intentó arrancar, pero se vino abajo, en parte por el frío de las intempestivas horas y en parte por los kilómetros que atesoraba. Tras varios intentos frustrados, Miguel permanecía tranquilo, era evidente que aquello no suponía una novedad para él, como tampoco para Carlos, que increpaba a su amigo con comentarios jocosos. Cuando Miguel comenzaba a perder la paciencia el coche arrancó y una humareda se precipitó por el tubo de escape.
Montados en la tartana, como a Miguel le gustaba llamar al vehículo, los cuatro montañeros entablaron conversación mientras recorrían la carretera de la Sierra, que a esas horas descansaba solitaria.
– Arista del Cartujo, así llamamos los montañeros de Sierra Nevada a la ruta que vamos a hacer hoy – afirmó Carlos.
– ¿Del Cartujo? – preguntó con interés Fernando.
– El Tozal del Cartujo – intervino con seguridad Miguel – uno de los tres miles de Sierra Nevada, creo recordar de tres mil ciento cincuenta y dos metros, y nosotros vamos a alcanzarlo, si todo va bien, recorriendo su arista. – prosiguió con entusiasmo.
– Hay varias rutas para ascender el Cartujo: desde Elorrieta, por Tajos Altos, por Peña Madura…pero la más alpina es, sin lugar a dudas, por la arista – comentó Carlos, que parecía conocer bien el terreno.
Tomás y Fernando se miraron con el mismo pensamiento – ¿no sería aquel recorrido demasiado difícil y expuesto para ellos? – Al fin y al cabo iba a ser su primera vez, nunca antes habían utilizado crampones y piolet.
– ¿Y no será demasiado para dos novatos como nosotros? – preguntó Tomás con sinceridad.
– No te preocupes – contestó Carlos –. El recorrido, aunque por terreno mixto, no es difícil. Y según me contaste en la sede del club, tú y tu hermano lleváis tiempo pateando montañas y os manejáis con maniobras básicas de cuerda y rapel.
Tomás iba a replicar a Carlos cuando Miguel preguntó:
– ¿Y de forma física como andáis?
– De eso creo que no vamos a tener problemas – respondió presto Fernando al tiempo que miraba a su hermano Tomás y ambos cruzaban una sonrisa cómplice.
– Entonces no os preocupéis. A unas malas, si vemos que el terreno está más dificultoso de lo normal o vosotros no os encontráis seguros, sacamos la cuerda y el material, que para eso lo llevamos, y aseguramos algún paso si es necesario – contestó Miguel con tono tranquilizador.
La tartana seguía subiendo por la carretera de la Sierra. Sentado junto a Tomás, Fernando, con la mirada perdida a través de la ventanilla trasera, dejó volar la imaginación por aristas y corredores de nieve blanca. Y mientras el coche llegaba al destino, recorrió con su hermano grandes montañas…
Hacía poco más de media hora que habían iniciado la aproximación a la arista desde la Hoya de la Mora cuando cruzaban las pistas de esquí por Borreguiles. La estación aún permanecía dormida – mejor así – pensó Fernando. No deseaba que la masificación de esquiadores y los remontes a pleno funcionamiento enturbiaran el recuerdo indeleble de aquella jornada montañera que él y Tomás comenzaban a vivir.
El cielo clareaba. Desde la Loma de Dílar Fernando y Tomás quedaron maravillados al contemplar por fin la Arista del Cartujo. A Fernando aquella formación se le antojó la espina dorsal fosilizada de un viejo y gigantesco dinosaurio que había ido a morir al pie de la montaña. Parecía como si la arista emergiera de la tierra para alzarse majestuosa, blanca de nieve y negra de roca. Era un espectáculo magnífico que hizo vibrar el corazón de los hermanos montañeros. Tomás, con apremio, preguntó cuánto quedaba para llegar. Una hora hasta la base de la arista – contestó Carlos, que percibió la emoción de Tomás.
Tanto Fernando como Tomás ardían en deseos de ponerse los crampones y utilizar el piolet, pero el terreno y el estado de la nieve todavía no lo requerían. Los cuatro montañeros, en fila india, se alternaban la apertura de la huella, puesto que la nieve se mostraba a veces consistente y otras demasiado blanda y fatigosa.
Tomás llevaba ya un buen rato abriendo huella, tras un apoyo en nieve dura, movió la bota derecha para dar el siguiente paso y se hundió hasta la rodilla. Intentó salir con el otro pie que todavía estaba en terreno firme, pero lejos de conseguirlo, quedó hundido en un agujero de nieve que le llegaba hasta la cintura. Había sacado al resto de sus compañeros cierta distancia. Mientras esperaba la llegada del grupo para que le ayudara a salir del entuerto, dirigió la mirada a la cumbre del Tozal del Cartujo que estaba iluminada por el sol del amanecer, el resto de la montaña todavía permanecía a la sombra. Tomás inspiró profundamente el aire puro, frío de la Sierra, y allí, metido hasta la cintura en un agujero de nieve, con una cumbre llena de luz a lo lejos y rodeado de montañas nevadas, se sintió el más feliz de los mortales.
Al poco llegaron Miguel y Carlos, que al ver donde había caído Tomás, ileso por fortuna, no tuvieron más remedio que reír. Fernando, que andaba retrasado fotografiando el paisaje – quería dejar constancia de aquel día – se unió a las risas de los compañeros, Tomás incluido, e inmortalizó con la vieja cámara compacta, cargada con un carrete de diapositivas, a su hermano, que irradiaba felicidad y plenitud en sus ojos azules y en su sonrisa franca.
Los montañeros, al refugio de una gran roca a la derecha de la entrada del corredor que daba acceso a la arista, de pie sobre una buena repisa de nieve, se afanaban en colocarse los arneses. Al noroeste, el sol iluminaba la línea del horizonte con una tenue luz anaranjada que contrastaba con el azul límpido del cielo. Fernando, que ya se había puesto el arnés, se deleitaba con el espectáculo de luces mientras tomaba un desayuno frugal a base de té caliente, galletas y uvas pasas que compartió con Tomás, sentado junto a él. Miguel y Carlos, entretenidos con sus quehaceres de montañeros, quedaron también, por un instante, absortos en el horizonte.
El sol iluminaba el corredor de entrada, era el momento idóneo para colocar los crampones e iniciar el ascenso. Así se lo hizo saber Miguel a los hermanos montañeros que sacaron los flamantes crampones de la funda. Tomás deshizo la cinta que unía el piolet a la mochila y Fernando hizo lo propio. El anhelo se tornaba en realidad, pensó Fernando cuando veía como su hermano y él terminaban de colocarse los crampones en las botas.
Carlos y Miguel, a una distancia prudencial, progresaban por el corredor de entrada. A la señal, Tomás salió de la repisa de nieve para seguir la huella. Tras un par de pasos dentro del corredor, su pierna izquierda, la más atrasada, quedó extendida con los crampones bien clavados en la nieve, y la derecha, por encima de esta, en posición de zancada con flexión de casi noventa grados. Fernando lo observaba con interés. Tomás vestía pantalón de cordura rojo; un forro polar del mismo color; gafas de glaciar con protectores laterales de piel; en el cuello braga de forro polar negro; polainas rojas; botas de alta montaña; crampones; piolet de travesía, largo y de mango recto, en la mano derecha; y la mochila a la espalda. Ataviado con ese equipo, lucía una bella estampa de montañero que la barba rubia de su cara enaltecía aún más. Clavó el regatón con fuerza, y sin soltar el piolet de la mano, dirigió sus ojos azules a Fernando que le transmitieron una alegría infinita. Éste asintió con la cabeza. En aquel lugar, con los crampones y el piolet, se encontraban en comunión con la montaña y con ellos mismos. Habían descubierto el tesoro más preciado del ser humano, la libertad. Habían hallado su sitio en el mundo, que estaba en las montañas, en la nieve, en la roca, en los corredores y las aristas, en el silencio blanco…Allí se sentían vivos y felices.
En aquel precioso instante ni Fernando ni Tomás alcanzaban a imaginar lo que el destino les deparaba. Cuatro años después volverían a ese mismo lugar, donde ahora se llenaban de vida, para dibujar El círculo negro.
Tomás, ajeno al futuro incierto, aprehendía aquel presente de plenitud.
Fernando, siguiendo las huellas de su hermano, experimentó sensaciones que nunca olvidaría. Como la seguridad y el poder que le daban las doce puntas de los crampones para evolucionar por la nieve dura; o el apoyo y estabilidad del piolet clavado en la nieve; o el generoso esfuerzo físico que demandaba el terreno; o los latidos de un corazón que se agrandaba en aquel paisaje de hielo, nieve y roca; o las respiraciones profundas, a veces aceleradas, de unos pulmones henchidos de aire puro; o la paz espiritual que emanaba de la energía de la montaña. Fernando, junto a su hermano Tomás, se sintió libre, eterno y efímero a la vez.
Los cuatro montañeros se reunieron a la salida del corredor. Tomás y Fernando se hallaban seguros y fuertes. La incertidumbre inicial de los dos hermanos se disipó como una débil niebla lo hace en la montaña a medida que va subiendo el sol. Carlos los felicitó por aquel ascenso – nadie diría que sois novatos – dijo. Y continuaron por la arista, a veces por terreno mixto, otras realizando algún destrepe, pequeños saltos…Un sube y baja, que a través de cortos corredores, travesías a media ladera y trepadas exiguas, conformaba un sistema alpino por el que progresar en busca de la cumbre del Cartujo.
Miguel, con el brazo y el dedo índice extendidos, señaló la ubicación del bloque de piedra desde donde realizarían el rapel. ¡Allí está! – exclamó como si lo estuviera descubriendo por primera vez…
***
Nueve años después, Fernando, de pie, al lado del bloque de piedra semienterrado en la nieve, se dispuso a realizar aquel mismo rapel.
Abajo esperaban Félix y José Ángel que, algo extrañados, le preguntaron por qué había tardado tanto. No encontraba el piolet – contestó Fernando sin convicción alguna. Sus compañeros se miraron y asintieron en silencio, por desgracia conocían la historia de Tomás, Fernando y El círculo negro.
Tras el rapel, montaron un largo de cuerda corto por un estrechamiento en terreno mixto que superaron sin problemas y continuaron hacia la cumbre. Ya fuera de la arista, Fernando, en las últimas rampas inclinadas exentas de dificultad, se dejó llevar y en su interior recitó de memoria el poema que escribiera el día después de aquella primera Arista del Cartujo, que tituló Crampones y Piolet.
En una arista,
en Sierra Nevada,
junto a mi hermano,
un montañero.
Once horas de marcha.
Antes del amanecer,
estrellas en el cielo,
a lo lejos Granada,
y cercano el aire puro,
frío del invierno.
Manto blanco sobre el suelo,
a veces duro como el hielo.
Otras blando, suave, volátil.
Doce puntas bajo los pies
y un pico en la mano.
El espíritu libre
y el corazón palpitando.
Algo más de tres mil metros.
Cartujo de nombre helado,
por su arista, columna vertebral,
llegamos a lo alto.
Algo más de tres mil metros,
día gozoso y de sol lleno,
fueron nuestras primeras sensaciones,
nuestros pasos primeros.
Algo más de tres mil metros
llenos de grandes sueños.
Doce puntas bajo los pies
y un pico en la mano.
El espíritu libre
y el corazón palpitando.
Desde la cumbre del Cartujo, junto a Félix y José Ángel, y con la mirada clavada hacia el oeste, Fernando disfrutaba de las vistas: Tajos Altos, el Pico del Caballo y el Mediterráneo de fondo. Y recordó con anhelo el abrazo que se dieron él y Tomás aquel día en ese mismo lugar hacía ya demasiado tiempo…
***
Algo más de cuatro años habían pasado desde que Tomás y Fernando divisaran por primera vez la Arista del Cartujo.
Al sol le quedaba poco para alcanzar el cenit. Para ser finales de abril la Sierra vestía un copioso manto de nieve, reflexionó Fernando al vislumbrar de nuevo la arista desde la Loma de Dílar. Aquella jornada de montaña era la más importante de su vida. Jamás había transportado en el interior de la mochila una carga tan pesada, querida y dolorosa al mismo tiempo.
Ese día acompañaban a Fernando y a Tomás un grupo de buenos amigos montañeros. Pablo, Juan, José Ángel, Félix, José Luis y Verónica. La aproximación hasta la base de la arista fue lenta, era como si quisieran retrasar lo que ya no tenía remedio. El silencio lo invadía todo, nada había que decir. Y aunque el día era radiante en Sierra Nevada, un halo de tristeza envolvía al grupo. Durante el trayecto, Fernando percibió, no sin cierto asombro, como algunos acentores alpinos parecían unirse al grupo saltando de piedra en piedra o revoloteando por la nieve junto a ellos.
Al refugio de la gran roca, sentado en la repisa de nieve, Fernando extrajo de la curtida mochila una urna llena de cenizas que todavía irradiaba calor en sus manos. Después de ponerse en pie, se detuvo un instante para perder la mirada en el horizonte azul, luego giró la cabeza y observó a sus amigos montañeros sentados junto a él y Tomás. Con paso firme, recorrió los escasos metros que lo separaban de la entrada del corredor. Apoyó con aplomo los pies en el mismo lugar donde años atrás había visto a Tomás lleno de vida. Feliz y libre.
Fernando destapó la urna. Sin saber porqué, comenzó a esparcir las cenizas dibujando un círculo negro a su alrededor, sentía como un oculto atavismo le obligaba a ello. Mientras giraba sobre sí mismo y las cenizas iban cayendo encima de la nieve blanca, un hondo dolor, negro como la noche sin luna, le desgarró el corazón para el resto de sus días.
La urna, vacía, cayó de sus manos, y Fernando, dentro de El círculo negro, clavó, destrozado, las dos rodillas en la fría nieve.
Un cáncer maldito, mil veces maldito, se había llevado a Tomás, una buena persona, su hermano montañero…
***
De repente, un aire helado soplaba en la cumbre del Cartujo.
Fernando, todavía hoy, se preguntaba por qué aquel aciago día había dibujado El círculo negro con las cenizas de Tomás, qué le había impulsado a ello. Era como si con aquel círculo quisiera encerrar para siempre todo el dolor infinito que Tomás había sufrido en la cruel enfermedad; todo el dolor insondable de sus padres; todo el dolor fraternal de su hermano Pedro y el de él mismo; todo el dolor de familiares y amigos.
Tomás luchó contra el cáncer con fortaleza inusitada. Parte de esa fuerza era inherente a su persona, pero otra parte, Fernando ahora estaba seguro de ello, la montaña se la transmitió.
El círculo negro cerraba el ciclo de la vida y la muerte de Tomás, pensó Fernando desde aquella cumbre.
Una fugaz lágrima recorrió su mejilla.
In memoriam
“Doce puntas bajo los pies y un pico en la mano
El espíritu libre y el corazón palpitando”
******
El círculo negro de Jesús Labajo Yuste fue relato finalista en la II Edición del concurso de cuentos y relatos de montaña Cuentamontes , y está publicado, junto con el relato ganador y el resto de finalistas, en el Libro Cuentamontes 2009. Más información en el siguiente enlace http://www.cuentamontes.com/web/libro-cuentamontes-2009
Si quieres tener este relato en PDF clic aquí El círculo negro



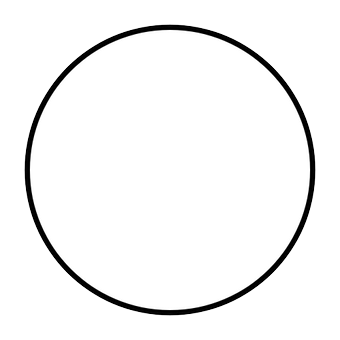
El primero que te leo, enhorabuena 😉
Gracias por leerlo, Miguel Ángel.